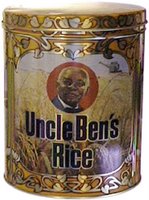Isabela de Sagua
La Estación de Isabela de Sagua tiene un cartel donde dice que el pueblo se llama Concha. En casi dos siglos nadie corrigió el equívoco. Sólo Eloy Aparicio, el antiguo Jefe de Estación, se preocupaba de advertir a los viajeros.
–¡Han llegado a Isabela de Sagua! –Le gritaba a los recién llegados–. ¡Dice Concha, pero es Isabela de Sagua!
Aparicio se jubiló al cumplir los setenta años. Tenía sacro lumbalgia y los médicos le indicaron reposo. Pero no pudo dejar de correr al andén cada vez que oía al tren pitando por las salinas. Tres veces al día el pequeño anciano cumplía rigurosamente con aquella misión que nadie le había asignado.
–¡Han llegado a Isabela de Sagua! –Gritaba con puntualidad, sin importar aguaceros o frentes fríos–. ¡Dice Concha, pero es Isabela de Sagua!
En octubre pasado un ciclón destruyó lo poco que quedaba de la Venecia de Cuba. Las ruinas de las inmensas casas de maderas que aún se sostenían por los canales del pantanoso lugar, fueron arrastradas con facilidad por los fuertes vientos. El pueblo, que carecía de plataforma, se hundió en el mar entre un fragor de gritos de protesta, de insultos, de maldiciones, de glugluteos y de ahogados susurros. Aparicio fue uno de los pocos que logró sobrevivir. Se levantó en cuanto aclaró el día. Con un par de vistazos a su alrededor pudo comprobar que ya no le quedaba nada en este mundo. Pero aún así, no pudo resistir la tentación de correr cuando oyó, vago, perdido en el cielo todavía lleno de nubes, el primer pitazo.
–¡Vuelvan! ¡No han llegado a ninguna parte! –Le gritó a los pocos que llegaron–. ¡Aquí no queda ni Concha, ni Isabela de Sagua!